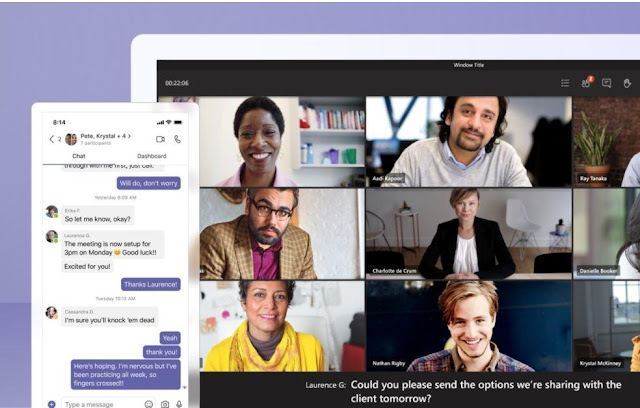Ha sido un año, cómo decirlo... lamentable, pero no quería acabar el año escribiendo sobre lo lamentable que ha sido (eso prefiero dejarlo para el año que viene, cuando el nuevo sea un poco menos lamentable y pueda así compensar la lamentabilidad de uno con el otro), sino sobre una de las cosas que más me gustan del mundo: leer revistas viejas. Loida se alarma cuando ve la fecha de las revistas que estoy leyendo la mayor parte del tiempo: febrero de 2016, marzo de 2019, quizá julio de 2014... me encanta leer viejos ejemplares de revistas, concretamente de revistas de cine; y, concretamente, de la (fallecida, snif) revista Imágenes, mi revista de cine o no de cine favorita de todos los tiempos. Hace poco me vi a mí mismo leyendo el ejemplar de noviembre de 2018 (no soy yo quien elige la revista, sino que es la revista quien me elije a mí) y gocé como un niño chico leyendo la crítica de Hilario J. Rodríguez de la película Dogman, que no he visto pero ahora quiero ver. Por algún motivo que desconozco (quizá para combatir el tedio de mi nuevo trabajo), me he propuesto transcribir toda la crítica, letra a letra (y respetando sus faltas de ortografía y/o redacción -¡ay, ese último párrafo!-), de las páginas de Imágenes a mi blog personal. ¡Sigo siendo un juntaletras! Escribir me gusta aún más que leer viejas revistas de cine... Uno es quién es... En fin, os invito a leer la crítica, que me parece fantástica. ¡Feliz salida y entrada de año, que este que empieza os traiga muy poca lamentabilidad!
Lo que distingue esta película del cine negro al uso es que en ella importa menos el cómo que el qué. Es decir, importa menos su retórica o su gramática que lo que podemos hallar bajo esa retórica o esa gramática. Sus imágenes no construyen Historia con mayúscula, tan solo narran su propia historia: humilde, irrespirable, terrible...
Si nos fijamos en El Padrino (1972, Francis Ford Coppola), que comenzó siendo una película para luego convertirse en una serie (cinematográfica, aunque también haya un montaje televisivo), nos damos cuenta de que en ella lo que de verdad importa no es tanto su contextualización o su conceptualización como su iconicidad, importa más su superficie que su substancia. Don Vito no es mafioso asesino, es Marlon Brando y Robert De Niro, dos de los mejores actores de la historia del cine, capaces de hacer que siempre (o casi siempre) nos gusten sus personajes, interpreten a quien interpreten, más allá del Bien y del Mal. Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Talia Shire & Co. otro tanto de lo mismo. No proyectan imágenes porque han acabado convirtiéndose en retratos para el forro de nuestras carpetas y para las grandes pinacotecas. Por eso es tan difícil sobrevivir a esas películas, especialmente a las dos primeras. Son el alimento perfecto para los mitómanos, que no las ven, las veneran. Algo así sucede con Los Soprano, donde James Galdonfini juega al mismo juego que Nicolas Cage en la mayoría de sus películas: a interpretar de manera desatada, como si el cine se pudiera extinguir con cada plano. Para entendernos, bastaría con preguntarnos de qué va una película de Dario Argento o Quentin Tarantino, y en seguida nos damos cuenta de que no va de misas negras, espeleología del Mal, el Holocausto, ni la Guerra de Secesión; va de Dario Argento y Quentin Tarantino (sin que eso signifique nada en su contra).
Dogman, sin embargo, no va de Matteo Garrone, que cada día me gusta más aunque su obra haya puesto el listón muy alto. Dogman no es El adversario de Emmanuel Carrere ni El asesino de Pedralbes (1978, Gonzalo Herralde), donde a dos asesinos confesos se los observa con una mirada hipnotizada pero no hipnótica, dejándolos desplegar su personalidad egocéntrica y su visión distorsionada del mundo, con esa fascinación malsana de quienes saben que tienen entre manos un buen producto para vender a las masas. No, en absoluto. Dogman no se parece en nada a los ejemplos dados, ni en la narrativo ni en lo visual. Su rollo es más científico, menos periodístico, un poco a la manera de Roberto Saviano y su celo por la precisión en las descripciones y por los análisis locales (por si tienen alcance mundial y a alguien le sirven), sin droga dura ni Shakespeare.
Dogman trata de periferias y responsabilidad. Trata de un pusilánime Marcello (Marcello Forte), al que no asustan ni los gran daneses ni los rottweilers, capaz de aguantar más hostias y humillaciones que un saco de boxeo, con cara él mismo de perro apaleado porque está divorciado y quiere mucho a su hija. Trata también de un burro con patas Simoncino (Edoardo Pesce), que va girando y amenazando y hostiando a quien se ponga por delante, y a quien te gustaría ver siendo torturado en Saw o en algún programa de guerra psicológica tipo Sálvame Deluxe, Operación Triunfo, MasterChef o Gran Hermano, que son los favoritos de la gente con visión y mentes periféricas. Verlos juntos o por separado resulta tan frustrante como observar una célula enloquecida a través de un microscopio. Uno puede preguntarse de dónde vienen y adónde van, pero en el fondo lo que quiere es que algo o alguien los borre de la faz de la Tierra. Las medias tintas no valen con ellos a no ser que nos pongamos a hablar de Ricardo III, Trump o el Fondo Monetario Internacional. Son las periferias, las mismas de Las horas del día (2003, Jaime Rosales) o la estremecedora novela Felices como asesinos. No están en Siria, ni describen a miembros de ISIS. Están aquí, a nuestro alrededor. Sin embargo, el mundo da la sensación de no ir con ellos, me refiero al mundo de la libertad, la igualdad y la confraternidad, ese mundo donde las mujeres luchan por hacerse oír y todos deseamos mejoras en el sistema educativo y en el sanitario. Y lo peor del caso es que no son anomalías, en algunas partes son de hecho la norma. Garrone no sé cómo los ve, los muestra -eso sí- con una mirada fría y desapasionada, sin violines, trompetas o travellings morales, en una versión de The Walking Dead que más que sustos da miedo, miedo de verdad. Su película nos entrega a los espectadores la capacidad de intervenir, no para decir las tonterías de aquel crítico en Caro Diario (1993, Nanni Moretti) al hablar sobre Henry, retrato de un asesino en serie (1986, John McNaughton), tan solo para pensar, después de haber visto -eso sí- un espectáculo desolador (y magnífico) sobre la monstruosidad social, la íntima y la pública, la que ladra y la que muerde.
No os hará mejores cinéfilos, ni tan siquiera mejores espectadores de cine, pero quizás os ayude a no observar la realidad de una manera menos pasiva.